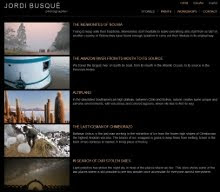Tal vez la parte más conocida de la Patagonia sea la que consiste en grandes montañas y gigantescos glaciares. Los Andes patagónicos. Pero esto no es más que una parte ínfima de su extensión. Por lo menos en Argentina. En realidad, la mayor parte de la Patagonia no es más que una inmensa zona árida y terriblemente desolada. Una extensión bastísima, especialmente difícil de imaginar para los que, como yo, somos de la tan espacialmente limitada y superpoblada Europa.
Hay multitud de lugares para apreciar esto, pero uno de los más conocidos es la mítica Ruta 40. Durante mi primer gran viaje, tuve la ocasión de cruzar una buena parte en una camioneta 4x4, junto con mi hermano M y dos argentinos -C y H- que habíamos conocido unos días antes.
Durante los primeros kilómetros también venía una anciana de Australia, que insistió en ser abandonada en medio del camino con la intención de llegar a pie a no sé donde. La vimos hacerse pequeña por el retrovisor hasta que desapareció en la polvareda levantada por nuestro vehículo. Quedamos algo preocupados. Viendo las características del entorno, no descartamos que alguien encontrara su esqueleto un tiempo después (*).
Al cabo de media hora, en medio de toda aquella desolación, apareció un oasis de verdor creado por las aguas de un pequeño río.
Durante los primeros kilómetros también venía una anciana de Australia, que insistió en ser abandonada en medio del camino con la intención de llegar a pie a no sé donde. La vimos hacerse pequeña por el retrovisor hasta que desapareció en la polvareda levantada por nuestro vehículo. Quedamos algo preocupados. Viendo las características del entorno, no descartamos que alguien encontrara su esqueleto un tiempo después (*).
Al cabo de media hora, en medio de toda aquella desolación, apareció un oasis de verdor creado por las aguas de un pequeño río.
Entonces comprendimos de donde sacaban el agua los guanacos y ñandúes que habíamos visto desde la pista. El río, que se llama Pinturas, también había hecho posible la existencia de grupos humanos en tiempos prehistóricos. Muy cerca de allí existía una impresionante prueba de ello y pronto la íbamos a encontrar.
Se trata de la Cueva de las manos, llamada así por las pinturas rupestres de manos, hechas a base de pulverizar pintura soplándola a través de un tubo sobre la mano.
Pero hay mucho más que manos. Se pueden distiguir tres grupos estilísticos correspondientes a tres periodos:
- Periodo A de hace entre 9370 y 5470 años. A este periodo pertenecen las escenas de caza dinámicas.
- Periodo B de hace entre 7430 y 3430 años. A este periodo pertenecen los animales con el vientre abultado.
- Periodo C de hace entre 3430 y 3000 años. A este periodo pertenecen las manos rojas y blancas y los diseños geométricos.
 Caza de guanacos mediante boleadora. Las líneas representan la trayectoria de las piedras redondas lanzadas con aquel instrumento.
Caza de guanacos mediante boleadora. Las líneas representan la trayectoria de las piedras redondas lanzadas con aquel instrumento.Tras la visita a la cueva continuamos hacia el sur. Ese día conducimos unos 700 kilómetros y creo que únicamente nos cruzamos con tres vehículos.
A medio camino vimos un coche viejo parado en un lateral. Al ver también un hombre decidimos parar por si tenía algún problema. En este tipo de lugares la solidaridad surge de forma natural. Efectivamente, el hombre había tenido un pinchazo y necesitaba ayuda. Nos pidió si podíamos dejarlo en una estancia que había cerca de allí.
Por el camino nos explicó que él estaba al cuidado de la estancia, pero no era el propietario. El dueño era un señor alemán. Era una propiedad gigantesca, de no sé cuantos miles de hectáreas y cientos de miles de ovejas. Al parecer, el señor alemán compro las tierras años atrás por un millón de dólares y ahora estaban valoradas en 300 millones. Nos dijo que el dueño solo viene una vez al año a controlar que todo sigue bajo control y generando millones.
El cuidador ganaba 1200 pesos de 2006.

Una mano con seis dedos.
(*) A través de un conocido común supimos más tarde que la australiana había sobrevivido sin problemas a la excursión que pretendía hacer.
(*) A través de un conocido común supimos más tarde que la australiana había sobrevivido sin problemas a la excursión que pretendía hacer.